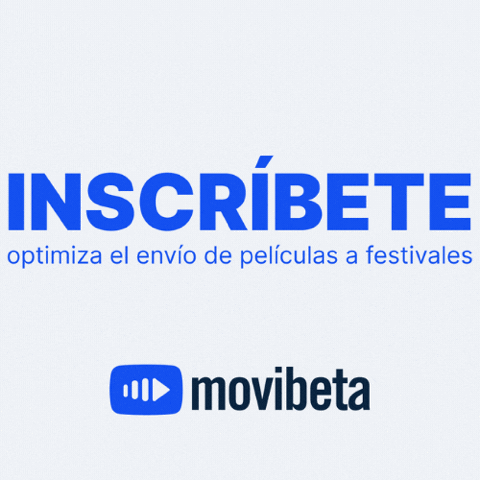FOLLOWING. ANALIZAMOS LA ÓPERA PRIMA DE CHRISTOPHER NOLAN
 En la infinita lista de alegrías que da la docencia cinematográfica, sin duda el primer puesto se reserva al trato con los alumnos. El feedback en y sobre las sesiones es muy necesario, pero este acercamiento tiene un interés tanto o más importante: lo que se puede aprender de ellos. Algunas de estas píldoras de sabiduría y cultura enriquecen más y otras son más pasajeras, como todo en la vida. La cuestión es que el otro día, en una de las clásicas “paradas para el cigarro”, se me acercó un alumno y me hizo una consulta que, en última instancia, ha llevado a este artículo. Quería encontrar películas que, por guion, le recordaran a Following, el primer largometraje de Christopher Nolan. Todo un reto.
En la infinita lista de alegrías que da la docencia cinematográfica, sin duda el primer puesto se reserva al trato con los alumnos. El feedback en y sobre las sesiones es muy necesario, pero este acercamiento tiene un interés tanto o más importante: lo que se puede aprender de ellos. Algunas de estas píldoras de sabiduría y cultura enriquecen más y otras son más pasajeras, como todo en la vida. La cuestión es que el otro día, en una de las clásicas “paradas para el cigarro”, se me acercó un alumno y me hizo una consulta que, en última instancia, ha llevado a este artículo. Quería encontrar películas que, por guion, le recordaran a Following, el primer largometraje de Christopher Nolan. Todo un reto.
Para empezar, la presentación de la trama ya juega a distraernos. Se nos presenta un personaje movido exclusivamente por la curiosidad y que, como elemento principal, tiene una crisis artística. Esto nos lleva automáticamente a pensar en argumentos vinculados a esto: a la curiosidad y a los procesos creativos. Pero no, eso no es más que una presentación de personaje y no de la trama. Este es el primer juego que nos propone Nolan: nos inicia en una historia para acabar en otra. Esta primera secuencia, aunque ya nos presenta la fragmentación, tiene una maliciosa voz en off que nos conduce de un modo lineal.
 La presentación de Cobb, el personaje principal de toda la película, es de manual. No espera a que vengan hacia él, sino que es él el que interactúa. Desde el primer segundo demuestra que será quien lleve las riendas de la situación. Nolan usa la situación estática (están tomando un café) para evidenciar el hecho. Quentin Tarantino, durante los primeros minutos de Malditos bastardos, usa los mismos mecanismos de puesta en escena y actividad. La manera en cómo huele el café del protagonista es equivalente al juego tarantiniano de las pipas o la leche: una declaración de principios. Este encuentro es extraño, pues todas las expectativas se habían instaurado en el personaje interpretado por Jeremy Theobald y, de repente, nos chillan a la cara que el personaje interesante es Cobb. Nolan vuelve a apropiarse de los factores de atracción clásicos; el primordial será el misterio. Se sabe muy poco de Cobb y, a medida que lo conocemos aún más, se nos abren más incógnitas. Esta fascinación será compartida inmediatamente entre protagonista y espectador. La trama vinculada a un personaje cegado por otro es un argumento habitual en la narrativa: Vita Nova, El gran Gatsby o, en lo cinematográfico, la reciente Carol son una pequeña lista de ejemplos de ello. Los diálogos no son más que otro ejemplo de este sentimiento. La magnífica elocuencia de Cobb es abrumadora para su contrincante. En pocos segundos se nos han olvidado las maravillas del protagonista y solo pensamos en Cobb, Cobb, Cobb… Más le vale a Alex Haw (el responsable de encarnarlo y que solamente realizó este filme) ser un magnífico arquitecto, pues nos hemos perdido a un prometedor actor. Al finalizar el primer acto, todas las presentaciones han quedado hechas. Es entonces cuando aparecen los factores que darán cuerpo al crescendo: la subtrama (amorosa con componentes mafiosos) y la vulneración cronológica.
La presentación de Cobb, el personaje principal de toda la película, es de manual. No espera a que vengan hacia él, sino que es él el que interactúa. Desde el primer segundo demuestra que será quien lleve las riendas de la situación. Nolan usa la situación estática (están tomando un café) para evidenciar el hecho. Quentin Tarantino, durante los primeros minutos de Malditos bastardos, usa los mismos mecanismos de puesta en escena y actividad. La manera en cómo huele el café del protagonista es equivalente al juego tarantiniano de las pipas o la leche: una declaración de principios. Este encuentro es extraño, pues todas las expectativas se habían instaurado en el personaje interpretado por Jeremy Theobald y, de repente, nos chillan a la cara que el personaje interesante es Cobb. Nolan vuelve a apropiarse de los factores de atracción clásicos; el primordial será el misterio. Se sabe muy poco de Cobb y, a medida que lo conocemos aún más, se nos abren más incógnitas. Esta fascinación será compartida inmediatamente entre protagonista y espectador. La trama vinculada a un personaje cegado por otro es un argumento habitual en la narrativa: Vita Nova, El gran Gatsby o, en lo cinematográfico, la reciente Carol son una pequeña lista de ejemplos de ello. Los diálogos no son más que otro ejemplo de este sentimiento. La magnífica elocuencia de Cobb es abrumadora para su contrincante. En pocos segundos se nos han olvidado las maravillas del protagonista y solo pensamos en Cobb, Cobb, Cobb… Más le vale a Alex Haw (el responsable de encarnarlo y que solamente realizó este filme) ser un magnífico arquitecto, pues nos hemos perdido a un prometedor actor. Al finalizar el primer acto, todas las presentaciones han quedado hechas. Es entonces cuando aparecen los factores que darán cuerpo al crescendo: la subtrama (amorosa con componentes mafiosos) y la vulneración cronológica.
 Esta desconexión del montaje da la oportunidad de empezar el segundo acto con una presentación de personaje y así cerrar todo este bloque en los primeros minutos. Aparece Lucy Russell y vuelve a recordar que las tres puntas de este triángulo tendrán una fuerza única. Hay otro elemento que tener en cuenta en esta secuencia, y es el cambio sufrido por Theobald. Ya no es la misma persona; ha cambiado su aspecto, su manera de moverse y, lo más importante, su manera de relacionarse con los demás. El tono de la subtrama es una mezcla muy extraña: un poco de Perdición, otro de El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante y una pizca de David Lynch. Te envuelve en un marco lleno de misterio y preguntas sin resolver. Para dar un aire más misterioso, usa esa mafia que se aleja de la de Martin Scorsese, pero tampoco llega a ser la de Ritchie. El cine ha ofrecido muchas miradas a este colectivo, pero puede que la que se acerque más a la de Nolan sea la de Luc Besson en Angel-A. El director británico se ve profundamente influenciado por el cine noir, pero hay una innegable voluntad de modernizar estos arquetipos. El capo aparece poco, pero en el personaje de la femme fatale (Russell) surgen todos los rasgos propios del género. El triángulo entre Theobald, Russell y Haw se cerrará finalmente cuando se destape la relación entre Cobb y la chica. Un trío que recuerda, otra vez, al cine noir, pero que también puede presumir de la delicadeza y sencillez de los triángulos de la nouvelle vague (Bande à Part o Jules et Jim, por ejemplo). El final de la trama nos deja con un sabor de boca muy alejado de lo romántico (ya sea cómico o trágico). Esta sensación que deja vuelve a ser fascinación por Cobb; por fin sabemos algo más de él y, aun así, lo seguimos adorando y nos interesamos por qué será de él. Lo mismo ocurre con Sospechosos habituales o El silencio de los corderos, donde la película concluye con el personaje principal (Keyser Söze y Hannibal Lecter) entre la multitud, igual que el concluir de Following.
Esta desconexión del montaje da la oportunidad de empezar el segundo acto con una presentación de personaje y así cerrar todo este bloque en los primeros minutos. Aparece Lucy Russell y vuelve a recordar que las tres puntas de este triángulo tendrán una fuerza única. Hay otro elemento que tener en cuenta en esta secuencia, y es el cambio sufrido por Theobald. Ya no es la misma persona; ha cambiado su aspecto, su manera de moverse y, lo más importante, su manera de relacionarse con los demás. El tono de la subtrama es una mezcla muy extraña: un poco de Perdición, otro de El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante y una pizca de David Lynch. Te envuelve en un marco lleno de misterio y preguntas sin resolver. Para dar un aire más misterioso, usa esa mafia que se aleja de la de Martin Scorsese, pero tampoco llega a ser la de Ritchie. El cine ha ofrecido muchas miradas a este colectivo, pero puede que la que se acerque más a la de Nolan sea la de Luc Besson en Angel-A. El director británico se ve profundamente influenciado por el cine noir, pero hay una innegable voluntad de modernizar estos arquetipos. El capo aparece poco, pero en el personaje de la femme fatale (Russell) surgen todos los rasgos propios del género. El triángulo entre Theobald, Russell y Haw se cerrará finalmente cuando se destape la relación entre Cobb y la chica. Un trío que recuerda, otra vez, al cine noir, pero que también puede presumir de la delicadeza y sencillez de los triángulos de la nouvelle vague (Bande à Part o Jules et Jim, por ejemplo). El final de la trama nos deja con un sabor de boca muy alejado de lo romántico (ya sea cómico o trágico). Esta sensación que deja vuelve a ser fascinación por Cobb; por fin sabemos algo más de él y, aun así, lo seguimos adorando y nos interesamos por qué será de él. Lo mismo ocurre con Sospechosos habituales o El silencio de los corderos, donde la película concluye con el personaje principal (Keyser Söze y Hannibal Lecter) entre la multitud, igual que el concluir de Following.
 Las estructuras que suelen aprovechar el flashback como subtrama son las construidas en estructura de espiral; pero aquí la cuestión va más allá del flashback, pues el flashback es el que está desordenado. La referencia más clara a una construcción basada en el tiempo pasado y la curiosidad se puede encontrar en el maravilloso filme En la casa, de François Ozon, pero es un recurso que se ha usado hasta la saciedad. La virtud de Following es que combina un protagonista con curiosidad con una trama centrada en contarle su historia a alguien con curiosidad (un policía). Usar esta necesidad básica del ser humano como motor para los protagonistas también ha sido un recurso recurrente dentro de la historia de la narrativa. En la mitología los ejemplos nos sobrepasan (Eva y la manzana, Edipo, Dédalo e Ícaro…) y en la narrativa también encontramos autores como Conan Doyle o Julio Verne que nos vuelven a dar la razón. La estructura en espiral (partir de un hecho normalmente delictivo e investigarlo hasta descubrir toda la verdad) se suele apropiar de los argumentos basados en flashbacks y también da pie a las fragmentaciones temporales. Recordemos que, si la película estuviera montada de un modo más habitual, veríamos que el protagonista es el policía, del mismo modo que el protagonista de Ciudadano Kane es el periodista. Este es uno de los motivos por los que se mantiene el tercer acto donde le corresponde: darle el final de la historia al policía. Al principio del filme se adelanta parte de este interrogatorio para así poder construir todo el discurso en tiempo verbal pasado. Nos están contando un cuento, del mismo modo que se hace en La princesa prometida o Big Fish.
Las estructuras que suelen aprovechar el flashback como subtrama son las construidas en estructura de espiral; pero aquí la cuestión va más allá del flashback, pues el flashback es el que está desordenado. La referencia más clara a una construcción basada en el tiempo pasado y la curiosidad se puede encontrar en el maravilloso filme En la casa, de François Ozon, pero es un recurso que se ha usado hasta la saciedad. La virtud de Following es que combina un protagonista con curiosidad con una trama centrada en contarle su historia a alguien con curiosidad (un policía). Usar esta necesidad básica del ser humano como motor para los protagonistas también ha sido un recurso recurrente dentro de la historia de la narrativa. En la mitología los ejemplos nos sobrepasan (Eva y la manzana, Edipo, Dédalo e Ícaro…) y en la narrativa también encontramos autores como Conan Doyle o Julio Verne que nos vuelven a dar la razón. La estructura en espiral (partir de un hecho normalmente delictivo e investigarlo hasta descubrir toda la verdad) se suele apropiar de los argumentos basados en flashbacks y también da pie a las fragmentaciones temporales. Recordemos que, si la película estuviera montada de un modo más habitual, veríamos que el protagonista es el policía, del mismo modo que el protagonista de Ciudadano Kane es el periodista. Este es uno de los motivos por los que se mantiene el tercer acto donde le corresponde: darle el final de la historia al policía. Al principio del filme se adelanta parte de este interrogatorio para así poder construir todo el discurso en tiempo verbal pasado. Nos están contando un cuento, del mismo modo que se hace en La princesa prometida o Big Fish.
 Al empezar la pieza parece que solo se vaya a fragmentar la subtrama (la relación con Russell) y mantener la linealidad con la trama (la relación con Haw), pero rápidamente los saltos temporales se apropian de todo el filme. La fragmentación empezará entre detonante (conocer a Cobb) y clímax (el gran robo). No se desordena únicamente el segundo acto, sino que se permite el lujo de desubicar los dos puntos de giro, para así generar un mejor crescendo. Uno de los momentos claves del filme, cuando el personaje cambia su aspecto físico, sigue manteniéndose en el lugar que le correspondería (a los 45 minutos). De este modo, entendemos la obligación y el cambio interno con el mismo minutaje que llevaríamos de forma lineal. Esto ayuda a formar el crescendo: todos los elementos que ya están bien dentro del diseño se quedan donde están; son los demás los que cambia. Nolan usa este recurso para obligarnos a buscar en qué tiempos nos encontramos y así hacernos sentir perdidos. Ha habido obras que han usado esta desorientación justificándola: Memento sería la más obvia, pero lo que proponen Kaufman y Gondry en Olvídate de mí mantiene el mismo espíritu. Usar este recurso de forma aleatoria es algo que va mucho más allá del clásico flashback o la trama cruzada de Pulp Fiction. Estos últimos años ha habido dos películas que se han atrevido a hacer esto mismo y, curiosamente, nos han ofrecido dos caras del mismo argumento: (500) Días juntos y Comet. Ambas hablan de cómo empieza y acaba el amor, pero desde un punto de vista más alegre, naíf y adolescente, y desde otro más desolador y tremendista, respectivamente. Lo curioso es que el montaje de las dos usa esta fragmentación sin sentido (argumental). Pero, otra vez, Following va mucho más allá. Las dos piezas citadas lo hacen porque saben que su estructura es serpenteante: un ir y venir que enseña episodios sin una conexión directa entre ellos. Nolan hace esto con un argumento lineal puro. Pocos ejemplos se podrán encontrar con estas características.
Al empezar la pieza parece que solo se vaya a fragmentar la subtrama (la relación con Russell) y mantener la linealidad con la trama (la relación con Haw), pero rápidamente los saltos temporales se apropian de todo el filme. La fragmentación empezará entre detonante (conocer a Cobb) y clímax (el gran robo). No se desordena únicamente el segundo acto, sino que se permite el lujo de desubicar los dos puntos de giro, para así generar un mejor crescendo. Uno de los momentos claves del filme, cuando el personaje cambia su aspecto físico, sigue manteniéndose en el lugar que le correspondería (a los 45 minutos). De este modo, entendemos la obligación y el cambio interno con el mismo minutaje que llevaríamos de forma lineal. Esto ayuda a formar el crescendo: todos los elementos que ya están bien dentro del diseño se quedan donde están; son los demás los que cambia. Nolan usa este recurso para obligarnos a buscar en qué tiempos nos encontramos y así hacernos sentir perdidos. Ha habido obras que han usado esta desorientación justificándola: Memento sería la más obvia, pero lo que proponen Kaufman y Gondry en Olvídate de mí mantiene el mismo espíritu. Usar este recurso de forma aleatoria es algo que va mucho más allá del clásico flashback o la trama cruzada de Pulp Fiction. Estos últimos años ha habido dos películas que se han atrevido a hacer esto mismo y, curiosamente, nos han ofrecido dos caras del mismo argumento: (500) Días juntos y Comet. Ambas hablan de cómo empieza y acaba el amor, pero desde un punto de vista más alegre, naíf y adolescente, y desde otro más desolador y tremendista, respectivamente. Lo curioso es que el montaje de las dos usa esta fragmentación sin sentido (argumental). Pero, otra vez, Following va mucho más allá. Las dos piezas citadas lo hacen porque saben que su estructura es serpenteante: un ir y venir que enseña episodios sin una conexión directa entre ellos. Nolan hace esto con un argumento lineal puro. Pocos ejemplos se podrán encontrar con estas características.
Nolan acabará fundando su fama en la fragmentación que ya se observa ahí; pero su carrera, y esta pieza en concreto, tienen muchas más virtudes. Aunque aquí se haya comentado principalmente la dramaturgia, también se pueden observar recursos estéticos que darían para otro artículo: el uso del blanco y negro, en 1998, es una vuelta a las imágenes icónicas del Free Cinema, cosa que también se consigue con la austeridad del sonido. Pero, siguiendo con el guion, aquí ya se puede observar la predilección del director por generar personajes solitarios, atormentados y con curiosidad. Otro concepto destacable es la evolución que se observa en relación a su primer cortometraje, Doodlebug, estrenado un año antes. El salto cualitativo es estratosférico. Todos los cineastas empiezan de algún modo, y las nuevas olas deben estar orgullosas de esos primeros proyectos precarios y con un resultado irregular. Son los peldaños iniciales, y no se puede pretender ver el final de la escalera desde ahí abajo. Lo sorprendente es que en tan solo un año Nolan llevara a cabo un largometraje tan atrayente como es Following; eso solo está al alcance de unos pocos.
Adrià Naranjo (Profesor de guion en Bande à Part )